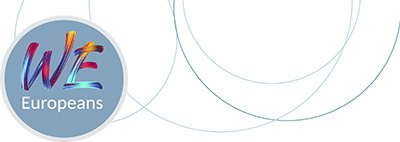Autora: Magdalena Scharf
Al respirar por primera vez el aire cálido, húmedo y perfumado de Jacarandá después de bajar del avión tras 24 horas de viaje que nos llevó a mí y a mi familia de Berlín a Porto Alegre (sur de Brasil), experimenté inmediatamente una profunda sensación de familiaridad.
Crecí en Porto Alegre en la década de 1980 y me tocó vivir el último suspiro de la dictadura militar, que duró de 1964 a 1985. Durante esos 21 años, sindicalistas, clérigos, académicos y el pequeño contingente de guerrilleros de izquierda del país fueron brutalmente perseguidos.
Era el 30 de diciembre de 2022, dos días antes de la toma de posesión del reelegido presidente Luis Inácio Lula da Silva, (2003 a 2011). Más tarde, en 2018, fue encarcelado por presunta corrupción, cargos que negó, insistiendo en que era víctima de una agenda política que buscaba venganza. El Tribunal Supremo restituyó sus derechos políticos en 2021. Ese mismo año, el Supremo Tribunal Federal declaró parcial al juez Sergio Moro, que había supervisado el proceso judicial por el que se condenó a Lula y que posteriormente se convirtió en ministro de Justicia y Seguridad Pública del gobierno de Jair Bolsonaro.
Tras las reñidas y polarizadas elecciones de octubre, tenía curiosidad por saber qué esperaba la gente del primer presidente brasileño que había sido elegido para un tercer mandato y el primero que había derrotado a un presidente en ejercicio. De camino a casa de un amigo, entablé una conversación amistosa y abierta con nuestro taxista, algo tan típico de este país. Por algo se dice que los brasileños son de las personas más cálidas del mundo.
Al cabo de unos minutos, me aventuré a preguntarle qué pensaba del que pronto sería el nuevo gobierno, una coalición entre el Partido de los Trabajadores y miembros de partidos políticos neoliberales de centro-derecha. “Ese tipo va a ahogar a los pobres en programas de caridad”, prácticamente espetó. “Habría que ejecutar a esa panda de inútiles vagabundos”. (Cuando Lula llegó a la presidencia en 2003, se produjo un tremendo crecimiento económico y millones de personas salieron de la pobreza con la ayuda de sus programas sociales gestionados por el gobierno). Ante mi evidente conmoción, suavizó su postura: “O al menos esterilizarlos”. Durante el resto del trayecto cambié de tema y mantuvimos una conversación afable sobre sus antepasados alemanes.
Sus comentarios reflejaron las consignas llenas de odio del expresidente Bolsonaro. Bolsonaro había sido elegido en 2018 utilizando una retórica populista contra el establishment, el Partido de los Trabajadores, el derecho al aborto, el matrimonio entre personas del mismo sexo, la educación sexual en las escuelas primarias y actuando como un hombre fuerte, prometiendo combatir el crimen y la corrupción, una promesa que incumplió descaradamente. A lo largo de su mandato, libró batallas ideológicas que reforzaron las divisiones sociales y culturales, separando a la sociedad en dos grupos: el pueblo trabajador, supuestamente honesto, por un lado, y la élite corrupta, en complicidad con los activistas negros, la población indígena, la comunidad LGBTQIA+ y los defensores del medio ambiente, por otro. (Brasil figura como el país más mortífero para los activistas medioambientales).
Otra característica de Bolsonaro, como de muchos otros populistas de derechas, es insultar a sus oponentes. Hay una larga lista de citas polémicas del “Trump de los trópicos”. A una legisladora le dijo que “no vale la pena violarla, es demasiado fea”. Calificó a los refugiados africanos que llegaban a Brasil de “escoria de la tierra”. Sobre la homosexualidad, dijo que prefería que su hijo “muriera en un accidente a que apareciera con un tipo con bigote”. Hablando del legado del pasado, dijo que los militares no habían ido lo suficientemente lejos: que, si sólo hubieran matado a treinta mil personas más, los problemas de Brasil con los izquierdistas se habrían resuelto. También explicó: “Estoy a favor de la tortura, usted lo sabe. Y el pueblo también está a favor”. Su cruel respuesta a la pandemia de covid-19, con casi setecientos mil muertos registrados, la segunda después de EE.UU., fue “Todo el mundo tiene que morir algún día. Tenemos que dejar de ser un país de mariquitas”.
Todavía no sabía que precisamente el día de nuestra llegada a Brasil, el presidente saliente Bolsonaro partía hacia Florida, dos días antes del final de su mandato, para evitar el traspaso oficial a Lula y vulnerar así el procedimiento democrático habitual.
Después de ese viaje inicial en taxi, nuestra primera semana en Brasil fue relajada. Pasamos tiempo con amigos: artistas, académicos, activistas medioambientales. Hablamos con mucha gente sobre sus esperanzas en el futuro de Brasil como país. Que algún día se convirtiera en un lugar de justicia social, donde nadie pasara hambre, se protegiera la selva tropical y se disolviera la enemistad entre razas y clases.
Apenas 10 días después, me di cuenta de que nos movíamos por el país en una burbuja. Aunque Bolsonaro había abandonado Brasil, sus partidarios se negaban a reconocer su derrota. Ataviados con camisetas amarillas y verdes y ondeando banderas brasileñas, asaltaron los edificios gubernamentales de Brasil el 8 de enero, recordándonos los acontecimientos que tuvieron lugar en Washington el 6 de enero, dos años antes.
El nuevo gobierno respondió rápidamente y controló la situación en pocas horas. Muchos otros países condenaron inmediatamente los actos terroristas, entre ellos la mayoría de los países sudamericanos, la UE y Estados Unidos.
Desde entonces, en las redes sociales han circulado noticias falsas, repletas de teorías conspirativas, sobre cómo el gobierno de izquierdas había organizado los disturbios para culpar de ellos a Bolsonaro y sus seguidores. Victimismo muy propio del verdadero Trump.
Aunque los factores económicos están sin duda vinculados al auge del populismo, la historia política de Brasil, desde Getúlio Vargas en 1930 hasta Lula a principios de la década de 2000, siempre tendió hacia gobiernos de hombres fuertes. Esto facilitó que Bolsonaro enraizara su estrategia política también en el populismo, aunque esta vez en un estilo nacionalista y chovinista. En una encuesta reciente de YouGov-Cambridge, ninguna nación tenía un porcentaje más alto de populistas que Brasil.
Aunque las técnicas populistas puedan ser similares -acusar a las élites de corrupción al tiempo que se alaban las virtudes morales del pueblo-, hay grandes diferencias entre las políticas de izquierdas de Lula y la agenda de extrema derecha de Bolsonaro. Los seguidores de Lula tienden a ser más jóvenes, multirraciales y de bajos ingresos, con un considerable contingente LGBTQIA+; los de Bolsonaro son mayores, “más blancos” y más ricos. En la izquierda, Lula implementó uno de los mayores programas de protección social del mundo, que llevó a una reducción de la pobreza y la desigualdad y a un fuerte aumento del porcentaje de estudiantes negros en las universidades. El gobierno de Bolsonaro, en cambio, es vilipendiado internacionalmente por políticas antidemocráticas y anti ambientales a escala gigantesca.
Dados los recientes acontecimientos en Brasil, ahora se teme que el auge del populismo de Bolsonaro pueda revertir décadas de progreso y amenazar la propia democracia. Su movimiento sigue siendo fuerte y lo más probable es que continúe así en un futuro previsible. Sin duda, Lula tendrá que luchar para cerrar la brecha en la sociedad brasileña y el temor a que dentro de cuatro años el bolsonarismo pueda volver con fuerza, es palpable.